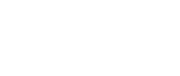El fuego, en origen, era una herramienta. El alquímico elemento renovaba paisajes, y múltiples especies vegetales sólo crecen tras el paso de un incendio.
Ecológicamente, tiene sentido despejar —incluso eliminar totalmente— suelos y bosques. La renovación forma parte de la vida misma: abre paso a nuevos individuos que tendrán que probar estar mejor preparados y adaptados para perpetuarse.
En manos del hombre, se convirtió además en un arma. Un arma destinada precisamente a lo contrario: a impedir la renovación y mantener el statu quo, la tradición, las costumbres, lo que había.
Lo vemos estos días cuando, quien no desea la renovación de las instituciones, amenaza con el ruido de sables; uno que las últimas veces, fracasado su incompetente y estéril intento, ha sacado las armas para imponer su visión mediante el fuego. Un conato en el 81, recuerdo del incendio del 36, que arrasó España hasta sus cimientos.
Las ascuas de aquellos fuegos jamás apagados continúan quemando las instituciones desde debajo de las alfombras, haciendo pasar por buenas aquellas tácticas y alocuciones que, de ningún modo, pueden entenderse como democráticas.
Lo mismo sucede en otros niveles y discusiones: sembrar abonando con rescoldos sólo revierte en la pérdida de la cosecha y, quién sabe si no estaremos regalando las tierras al banco, o favoreciendo a nuestro vecino, pues sus plantas no tienen que competir por unos exiguos recursos.
Hace tiempo dije que vivimos en la era de los espumarajos, que perder la razón y dejarse llevar por la boca está a la orden del día. No ha cambiado demasiado mi pensamiento al escuchar cómo se mueve el ambiente de confluencias en las diversas ciudades sevillanas.
Allí, unos y otros intentan hablar de unión mientras los rescoldos autonómicos, en un caso, las ascuas orgánicas en otros, queman los pies de quienes se sientan a la mesa de negociaciones.
La altura de miras y el desafío frente a una ola reaccionaria de proporciones civilizatorias —parafraseando al profesor Torres— no parecen ir de la mano en unos momentos en los que la miopía, la exaltación y el bienquedismo priman por encima de los intereses comunes.
Más aún cuando el común, ese pueblo, sólo es apreciado como objeto, como fuerza electoral, aún si con los cortoplacistas comportamientos propios se dinamita cualquier posibilidad para los de abajo.
Negociar es jugar con fuego, siendo terriblemente fácil salir quemado y arrasar con todo el trabajo realizado. Por ello deben controlarse primero los terrenos donde se pisa, no sea que los rescoldos del pasado determinen cómo será el futuro.






![[Última hora] España retira la embajadora en Argentina tras la ausencia de disculpas de Milei](https://tuperiodico.soy/wp-content/uploads/fotonoticia_20240521131914_1290-360x180.webp)