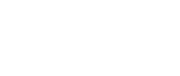Nuestra actual sociedad no es sino un remedo, debidamente modernizado y con las partes más áridas y desagradables, convenientemente remozadas. Por ejemplo, la justicia ya no lleva capucha y túnica para ocultarse en la persona del verdugo, ni esta se dispensa mediante tortura.
Un tránsito por la corte medieval trae consigo montoneras de ideas preconcebidas, la mayoría románticas, hechas al calor de los focos cinematográficos. Así, nos imaginamos a los reyes como sabios coronados de oro, canas y frondosas barbas, esposados las más de las ocasiones con jóvenes, pero no menos sabias doncellas, dedicadas en cuerpo y alma al cuidado de sus señores, quienes avejentados por el peso de la responsabilidad, sufren los achaques de viejas lesiones de batalla.
A su alrededor, bulliciosas e intrigantes cortes llenas de conspiradores, interesados, cortesanos accidentales y algún pretendiente verbigrácil comparten el pan de la mesa y los quehaceres de gobierno bajo el patronazgo del gran hombre. También aquellos que, siendo personas grises, se ocupaban de las necesidades reales, como una suerte de pantalla humana entre la realidad del serrín y la paja que cubría los suelos y la real persona. De este modo, coperos, mozos de bacín, ujieres, cetreros o perreros, entre otros, conformaban el corpus de ese paño milagroso que acolchaba al monarca. De entre todos ellos, quizá destacaban dos: la cortesana (entendida como amante del rey, mantenida en palacio y tratada con suma deferencia. En algunos momentos, la cuestión de las prostitutas de lujo con título oficial de amante real llegó a suponer graves incidentes diplomáticos, como bien pudo comprobar Luis XVI en el enfrentamiento entre María Antonieta y Jeanne Bécu, más conocida como Mandame du Barry), y el bufón.
El bufón, caricatura a la vez del rey y de la propia sociedad que regentaba, era un personaje curioso: librado del castigo por decir la verdad por muy nefasta que esta fuere —como el bufón de otro francés, Felipe VI el encontrado, a quien informó de la terrible derrota gala en la batalla de La Esclusa, de la que incluso los ingleses chanceaban que si los peces de La Esclusa pudieran hablar, sería en francés tras el festín—; obligado a ser un chiste de sí mismo, normalmente debido a su discapacidad física —a los enanos las cortes europeas se los rifaban, y no son pocos los bufones reales inmortalizados por pintores reales, como hiciera Velázquez con Dos Sebastián de Morra, cuadro que ilustra esta entrada— o mental. Decir payasadas, hacer chanza de hasta la apariencia o mortalidad del rey o practicar la inteligencia en su vertiente moderna eran sus facultades principales, y entre todas ellas, ser el alivio cómico de toda la pléyade de intrigarios, asesinos o ladrones con caros ropajes, embriagados mariscales, inquisidores malquistados y verdugos de metálico aroma.
Como decía, nuestra moderna, aséptica y acicalada sociedad no se diferencia tanto de aquellas cortes.






![[Última hora] España retira la embajadora en Argentina tras la ausencia de disculpas de Milei](https://tuperiodico.soy/wp-content/uploads/fotonoticia_20240521131914_1290-360x180.webp)