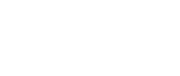No hay nada más revelador de la condición que la carestía. Cuando la necesidad o el hambre aprietan, es cuando se deja ver de qué pasta estamos hechos, y pocas opciones quedan cuando no queda nada.
Cuando vivía en Madrid, ciudad repleta de desigualdades donde el oro brilla junto a la mugre, fui no pocas veces testigo de la dicotomía vital producida en las personas por una crisis sobrevenida, un varapalo económico o la toma de malas decisiones. Aquellos que se veían en el callejón que supone verse sin nada tenían ante sí una tremenda decisión, cómo salir del agujero.
Las opciones, no demasiadas. Tanto que se pueden reducir prácticamente a dos: pedir o reinventarse. Ninguna es menos digna que la otra, que cuando al cinturón le sobran agujeros, no es tiempo de conservar la vergüenza. La vergüenza es en muchos de estos casos un óbice moral contraproducente, una barrera para que evaluemos nuestros vínculos sociales en busca de ayuda, una ayuda que, a tiempo, puede salvarnos de descender otro escalón, uno en el que incluso carecemos de esos vínculos.
Como saben ustedes, uno es amigo de observar en la puerta de los mercados, lugar de convergencia de todas las clases sociales, los estratos y sus circunstancias. Es ahí, cuando uno piensa en la vuelta entregada, en dónde se ha aparcado el coche, cuando se suceden los automatismos sociales, morales e intelectuales de cada uno. Uno de ellos es nuestra respuesta ante un estímulo dado, la petición de limosna, a la puerta del mercado. Variadas respuestas se pueden apreciar en esos casos.
Desde quien ignora el pedido a quien se disculpa por haber abandonado el suelto hace tiempo, toda una gradación se da cita en apenas el metro cuadrado que contiene al pedido y al pedidor. Los motivos de cada cual para aceptar, rechazar o ignorar la petición vienen configurados por una miríada de variables demasiado compleja para estas líneas, pero los motivos, maneras y destinos de quien pone las palmas al cielo no son tantas.
Como decimos, se pide por hambre o necesidad, pero no siempre esa hambre o necesidad lo son por la crisis o la mala fortuna. En ocasiones —razón de algunos para no dar— el motivo es de tipo organizado, como algunas mafias que utilizan la imagen o la mención lastimera de niños, algo que siendo prohibidísimo no es tan infrecuente como pareciera. Mafias aparte, el destino de los dineros no es siempre la alimentación, el vestido y las necesidades del plausible necesitado, y no son pocas las veces que se sorprende en actividades y posesiones que requieren de algunos más dineros de los supuestos. Estriba en este punto la certeza de que los pobres y necesitados también tienen derecho al ocio, la comunicación y la cultura en cualquiera de sus formas, que pensar o sugerir lo contrario es directamente aporofobia y no encontrarán por esos lares.
No, hoy quisiera hablarles de aquellas personas que toman la otra opción, abandonada la vergüenza y, por qué no decirlo también, la decencia. Aquellos que, exigencia en boca y en mano, repiten incesantemente la plegaria intercalada en el imperativo de que les demos algo. Así las cosas, en la mencionada puerta del mercado, fijo mi vista en el otro actor de esa conversación de segundos que es el pedir y rechazar. Esta vez me llama la atención que el pedidor hace gala de su nombre [RAE: pedidor -ra, adjetivo. Que pide, y especialmente, que lo hace con impertinencia] y solicita en los siguientes términos a quien, camino al coche, se ha negado con anterioridad.
Llevas cuatro días sin darme nada
La impertinencia contenida en tal frase es de tal magnitud que todos los presentes volvieron la cabeza atónitos. Las raíces cristianas de nuestra sociedad —la culpa, la caridad— configuran en nosotros una solidaridad automática que dibuja los rasgos generales de estas transacciones, en las que el mendigo recibe casi siempre limosna o disculpa. En nuestra ciudad es conocido el respeto que se tiene a estas personas a las que la sociedad mantiene en sus márgenes, lo que nos lleva a la siguiente reflexión.
Hay quienes, entrando en aquel grupo marginal, tienen o buscan otras oportunidades, las del dinero fácil. Oportunidades para transitar por ese sendero se presentan casi sin pedirlas. Y es aquí donde entra el esfuerzo de esforzarse, de mejorar, de no caer en la tentación —o desesperación— de tomar esos billetes que en nada cambiarán la situación, pero ahondarán en un agujero que, ahora sí, se han llevado la dignidad y la vergüenza para convertirse en mendigos profesionales. Emprender es de las cosas más difíciles —más aún en el país y la situación en las que vivimos—, estudiar también, encontrar un trabajo no se queda atrás.
Pero esforzándose en esforzarse, uno se da cuenta de que difícil no significa imposible.






![[Última hora] España retira la embajadora en Argentina tras la ausencia de disculpas de Milei](https://tuperiodico.soy/wp-content/uploads/fotonoticia_20240521131914_1290-360x180.webp)