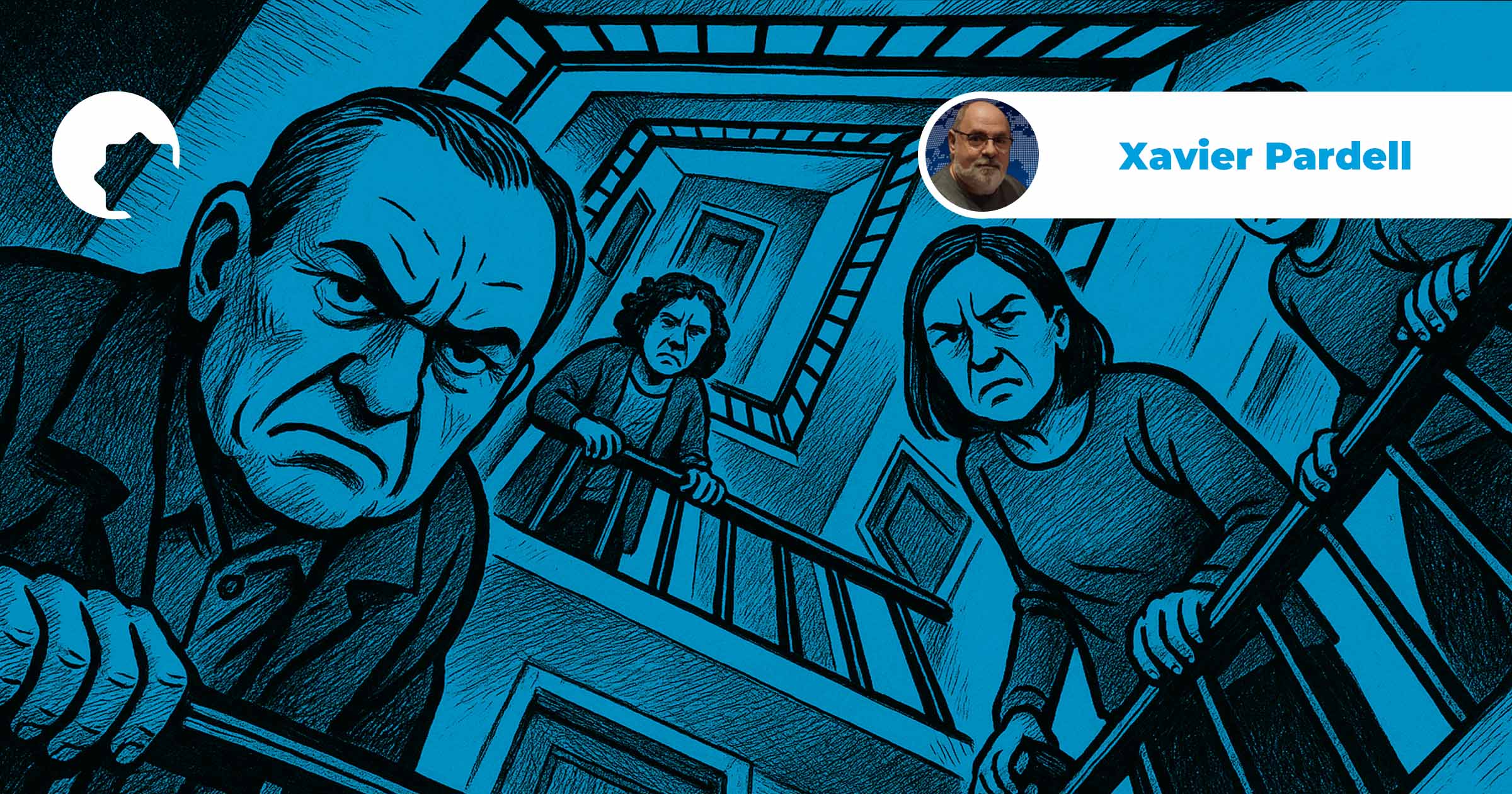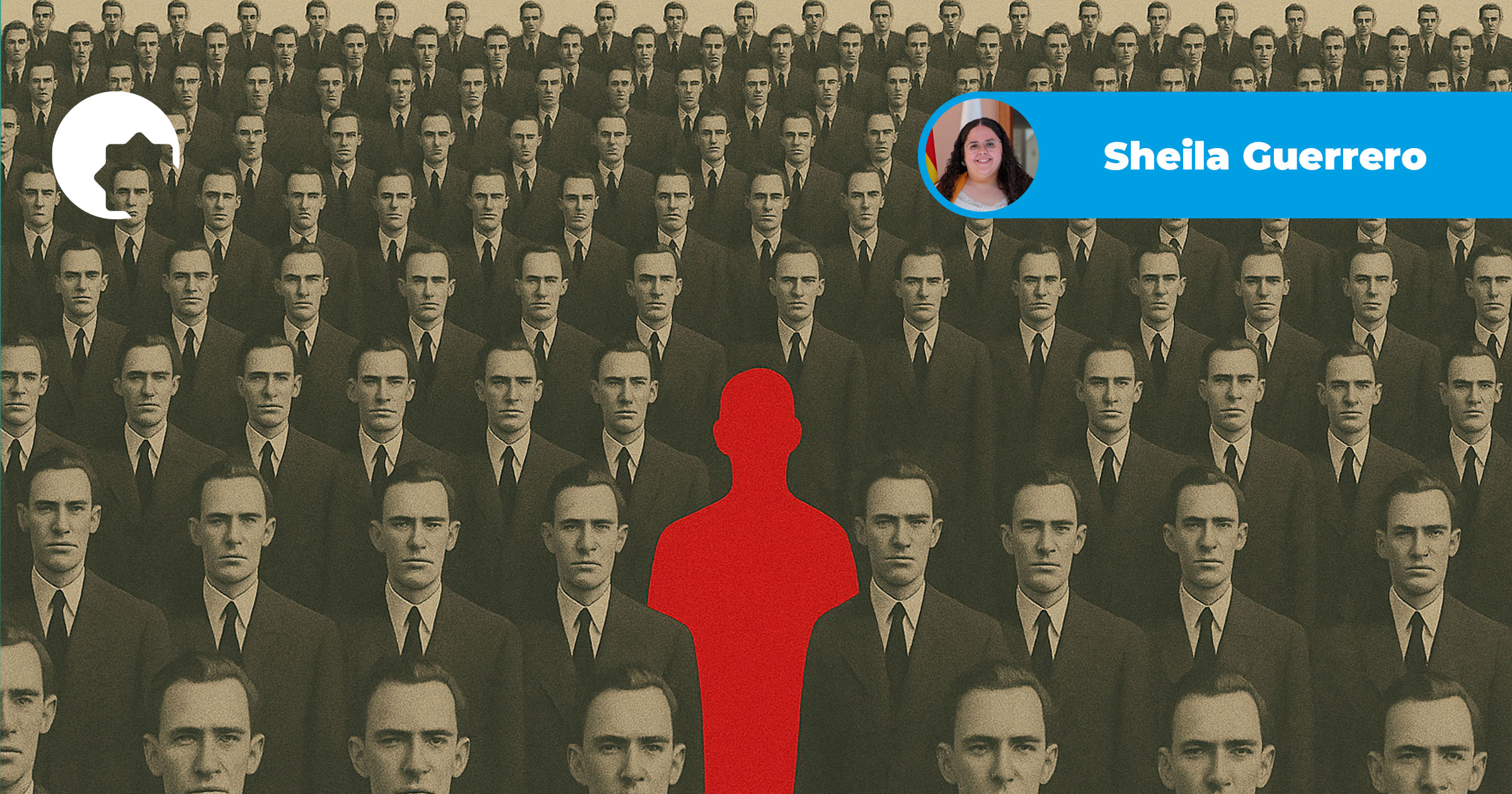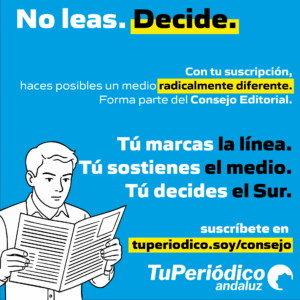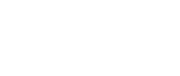—Se abre la sesión —anunció el presidente con voz solemne, aunque llevaba un calcetín de cada color y un trozo de tortilla en la solapa—. Punto primero del orden del día: el ascensor. Punto segundo: el ascensor. Punto tercero: que nadie hable del ascensor.
El salón comunitario estaba a reventar. Doña Puri agitaba el abanico como si espantara promesas electorales; Manolo, del 3º B, había traído fotocopias con gráficos que nadie entendía; la vecina del ático retransmitía en directo por redes la asamblea con emoticonos de fuego. Al fondo, los dos partidos del portal, «Los del Patio» y «La Junta Guay», habían desplazado a sus portavoces con dosieres que parecían novelas de espías. Todo por el ascensor: ese ser mítico que aparecía en los folletos de venta, pero que nunca había subido un solo piso.
—Proponemos una mesa de diálogo —dijo alguien— para escuchar a todas las partes implicadas.
—Perfecto —respondió otro—. ¿A qué hora?
—A la hora de siempre.
—¿Y cuál es esa?
—Cuando convenga.
Risas. Y chascarrillos. Y selfies. Alguien propuso crear una comisión para estudiar la viabilidad de la subcomisión que, en el futuro, convocaría a expertos internacionales del rellano. Se aprobó con aplausos. El vecino del 2º A, que no oye bien, entendió «aceitunas» y pidió pan. Todo era pintoresco, entrañable, casi tierno. Un país de portales con buzones torcidos y plantas de plástico, pero con mucho arte para reírse de sí mismo.
Hasta que bajaron la camilla por las escaleras.
A la hora de la sobremesa, el abuelo Tomás —ese que guarda caramelos en el bolsillo para los críos— tropezó en el tercer peldaño. No había barandilla, porque el presupuesto se había ido en banderines, inauguraciones sin obra y un mural participativo que nunca se pintó. El golpe retumbó como un portazo en el pecho del edificio. Los bomberos tardaron, la ambulancia tardó, y el tiempo, ese enemigo silencioso, ganó otra vez por incomparecencia del contrario.
Nadie retransmitió los minutos en que el silencio pesó más que cualquier consigna. Tampoco hubo comisión para el llanto.
En la reunión siguiente, las bromas ya no tenían chispa. Manolo dejó los gráficos y trajo facturas impagadas de luz. Doña Puri no abaniqueó: llevaba un papel con la cita pospuesta de su mamografía por «falta de equipo». La madre del 5º C explicó que el colegio había vuelto a cerrar un aula por goteras, que la promesa de «la semana que viene» cumple años y nadie le pone velas. En la mesa, los portavoces tenían la sonrisa gastada, pero aún afinaban el estribillo: «Estamos trabajando en ello». Esa frase que sirve para todo y no arregla nada, como el esparadrapo barato.
—El ascensor es un símbolo —dijo un técnico convocado de urgencia.
—No, hijo —respondió la anciana del 1º A—. El ascensor es la diferencia entre vivir en mi casa o vivir encerrada.
—Estamos preparando un plan estratégico.
—El plan es no caerse.
Se abrieron expedientes, se interpusieron recursos, se convocaron ruedas de prensa donde las palabras se ordenaron en castillos de aire. Se habló de herencias recibidas, de marcos regulatorios, de complejidades competenciales y de que «la oposición, si de verdad quisiera, tendería la mano». Mientras tanto, le pusieron cinta de precinto al escalón roto. Parecía una broma, pero cortaba.
El edificio comenzó a enfermar por grietas: el centro de salud sin médicos a partir de las cinco; el bus que no pasa; el polideportivo que «ya casi» se reabre; la residencia con listas de espera que no esperaría nadie si pudiera elegir. Los responsables posaron con casco y chaleco ante vallas que cercaban solares vacíos. Inauguraron maquetas. Cortaron cintas invisibles. Firmaron acuerdos cuya tinta se secó antes de tocar el papel. Y cada semana, alguien bajaba la camilla por las escaleras.
El humor, esa tabla de salvación tan nuestra, se quedó delgado. Reír no cura cuando el hospital suspende pruebas, cuando las ambulancias giran en círculos buscando un hueco, cuando una llamada al teléfono de emergencias se responde con música en espera. La ironía pierde gracia cuando el niño del 4º no recibe su beca comedor a tiempo y su profesora trae galletas de su bolsillo. Cuando el barrio entero hace colecta para comprar la barandilla que el ayuntamiento prometió hace tres presupuestos.
—No es competencia nuestra —dijo un concejal, sin rubor y con corbata.
—Pero sí es nuestra caída —contestó un vecino, con muletas.
La tarde en que vino la televisión, la fachada se llenó de palabras bonitas: resiliencia, territorio, diálogo social, transparencia. Se habló de futuro con sonrisa de anuncio y fondo de grúas quietas. Las cámaras se fueron, y quedó el portal como siempre: con el cartel de “Prohibido Sentarse en el Suelo” y el suelo como único asiento para quien no puede subir.
Luego llegó el invierno y la factura del gas duplicada. Doña Puri calentó las manos sobre una olla medio vacía. No hubo titulares para eso.
Al final, en una asamblea cansada, la gente pidió algo sencillo:
—Háganse cargo —dijo la madre del 5º C.
—No nos mientan —añadió el chico del ático.
—Dejen de llamarnos «ciudadanía» solo cuando toca aplaudir —siguió el del 2º A.
—Y si no saben, no pueden o no quieren, aparten la silla —cerró Elena, la del bajo, que lleva treinta años bajando la basura y la cabeza lo justo.
Silencio. Un silencio de esos que obligan a mirarse al espejo y no al vecino. El presidente, el de los calcetines distintos, guardó su papel de frases hechas y, por primera vez, habló sin consignas:
—No supe, no supe —susurró.
Y ahí, por fin, pasó algo: la comunidad votó instalar la barandilla con su propio fondo, publicar en un tablón todas las cuentas, rotar la presidencia cada seis meses y, sobre todo, medir a quien aspire a dirigir con una regla simple: antes de prometer una autopista, arregla el rellano. Antes de hablar de patria, mira si tu vecina puede salir de casa sin jugarse la cadera. Antes de inaugurar un puente, cruza la calle y escucha.
Reflexión final
Hasta cuándo van a dirigir vidas personas que no sabrían presidir su propia comunidad de vecinos. Esa es la pregunta que arde detrás de los chistes: no se trata de ideologías recalentadas, ni de banderas más grandes o más pequeñas. Se trata de capacidad, decencia y prioridad. De entender que gestionar un país no es hablar bonito, sino poner barandillas donde faltan, ascensores donde se prometieron, médicos donde se necesitan, calor donde tiembla el frío, comida donde el hambre no espera convocatorias. De reconocer que el cargo no te hace responsable: te exige serlo.
Un país es una escalera larga. No todos suben con la misma fuerza, ni con las mismas piernas, ni a la misma hora. La política debería ser la barandilla que nos sostiene, no el discurso que nos empuja. Tal vez el día que no elijamos al mejor orador del portal, sino al que bajó diez veces la camilla y aún quiere subirla otra, deje de haber cintas de precinto en los peldaños. Y quizá entonces, por fin, nos dé la risa otra vez, esa que nace cuando lo importante está hecho y lo urgente ya no sangra. Porque hasta que no cambie eso, seguiremos inaugurando maquetas y velando ausencias.
La pregunta no es «hasta cuándo nos van a dirigir así», sino «hasta cuándo vamos a permitirlo». Y la respuesta empieza, siempre, en el rellano. Con una barandilla puesta a tiempo. Con una comunidad que no delega su dignidad. Con la decencia de exigir, sin gritar, que quien no puede con su escalera, no cargue el país a su espalda.