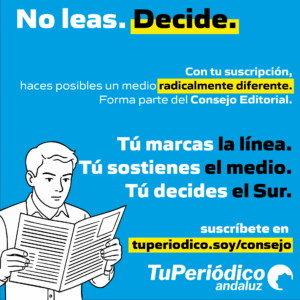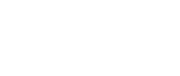Por las carreteras de media Europa vuelven a verse obras que no aparecen en los planos municipales: excavadoras pequeñas, bloques de hormigón, túneles discretos en la ladera de una finca. No son garajes ni piscinas: son búnkeres. En España, el sector ha crecido más de un doscientos por ciento desde 2022, con lista de espera en empresas especializadas. Lo que comenzó como una extravagancia de ricos o paranoicos se ha convertido en síntoma de época. Tras la pandemia, la inflación y la guerra, el continente que se prometió la paz perpetua vuelve a levantar muros bajo tierra. Es la versión contemporánea del miedo.
El fenómeno no es solo material. Es un reflejo físico de una transformación emocional: el regreso de la inseguridad como sentimiento estructurante. Europa entera parece vivir bajo un zumbido de amenaza difusa. La guerra se libra lejos, pero se siente cerca. Las instituciones repiten que «no hay motivo de alarma», mientras las noticias, los foros y los algoritmos mantienen el pulso del miedo encendido. Y en ese espacio intermedio, entre la tranquilidad oficial y el apocalipsis digital, florece un nuevo tipo de ciudadano: el que ya no confía, pero tampoco milita; el que ya no cree, pero se prepara.
No es una psicosis clínica, pero sí un tipo de delirio compartido. Una ansiedad estructural, colectiva, que se alimenta de incertidumbre geopolítica, polarización política y desafección institucional. La promesa de estabilidad que fundó el siglo XX se ha roto. Los Estados ya no garantizan seguridad, las iglesias no ofrecen consuelo y la democracia parece un teatro fatigado donde nadie representa bien su papel. La gente siente que ha quedado sola frente al caos: el virus, la guerra, la deuda, el clima, la inteligencia artificial, la pérdida de sentido. Y cuando todo falla, el instinto es cavar.
El refugio, entonces, deja de ser una metáfora. Pasa a ser el núcleo del relato social. En la arquitectura se manifiesta como búnker o «habitación segura»; en la política, como repliegue identitario o voto autoritario; en la economía, como consumo defensivo: seguros, criptomonedas, alimentos no perecederos, terapias, dispositivos de vigilancia. Cada cual erige su propio perímetro. La seguridad se privatiza, y el miedo se convierte en un bien de lujo.
España no es ajena a este movimiento. De hecho, la ansiedad nacional encaja bien con este clima: un país de memoria traumática, política crispada y horizonte incierto, donde la precariedad ha sustituido al miedo físico. Aquí no se teme la invasión, sino la ruina; no la bomba, sino el desahucio. Y, sin embargo, el impulso es el mismo: protegerse. Los nuevos refugios son financieros, digitales o emocionales. La desconfianza hacia lo público —sanidad, vivienda, política— empuja a cada uno a salvarse solo. Como si la sociedad fuera ya una catástrofe asumida.
La desafección es también arquitectónica. Los barrios se fragmentan; las casas se blindan. Las cámaras sustituyen al vecino. Las plataformas sustituyen al ágora. En los pueblos, los mayores se encierran con miedo a la delincuencia; en las ciudades, los jóvenes se aíslan por fatiga. La conversación pública ha perdido la voz común y se ha llenado de ruido. Las redes, diseñadas para conectar, han acabado siendo un sistema de alarma emocional permanente. Todo suena a emergencia. Todo parece inminente. Y ese estado de urgencia crónica genera el clima perfecto para que prosperen el cinismo, la conspiración o el deseo de autoridad.
El resultado es un paisaje político tenso y vulnerable. Las democracias liberales funcionan aún, pero sin fe. Las encuestas lo confirman: más del sesenta por ciento de los europeos creen que sus hijos vivirán peor; uno de cada tres considera probable una guerra mundial en los próximos diez años. La esperanza se ha vuelto minoritaria. Y en ausencia de esperanza, la gente busca refugio. Algunos en la tierra, otros en la fe, otros en el extremo. No se trata de una patología individual, sino de una mutación cultural: un desplazamiento del relato de progreso al relato de supervivencia.
En ese nuevo paradigma, el miedo ya no es un residuo: es el motor. La economía lo explota —publicidad basada en la alarma, seguros de todo tipo, industrias de control—; la política lo canaliza —«ellos» contra «nosotros»—; y la cultura lo estetiza —series distópicas, podcasts de conspiración, noticias sin respiro—. La civilización que había prometido seguridad se ha convertido en la civilización que vive de venderla.
Pero debajo de esa ansiedad generalizada hay algo más profundo: una pérdida de relato colectivo. La modernidad occidental se construyó sobre la idea de que el futuro sería mejor; ahora solo parece posible sobrevivirlo. El búnker es el símbolo perfecto de esa inversión: el refugio no mira al mañana, sino al impacto. No confía en la reconstrucción, sino en el encierro. No imagina un mundo después, sino un mundo sin nosotros.
Al final, la «psicosis colectiva» que algunos diagnostican no es un exceso de miedo, sino la ausencia de horizonte. Y quizá el único modo de resistirla sea reescribir el relato: volver a pensar la seguridad como algo común, no como propiedad; la política como protección, no como espectáculo; la comunidad como refugio, no como amenaza. Porque, si no lo hacemos, acabaremos viviendo todos bajo tierra —literal o simbólicamente—, respirando aire filtrado y soñando con un cielo que ya no veremos.