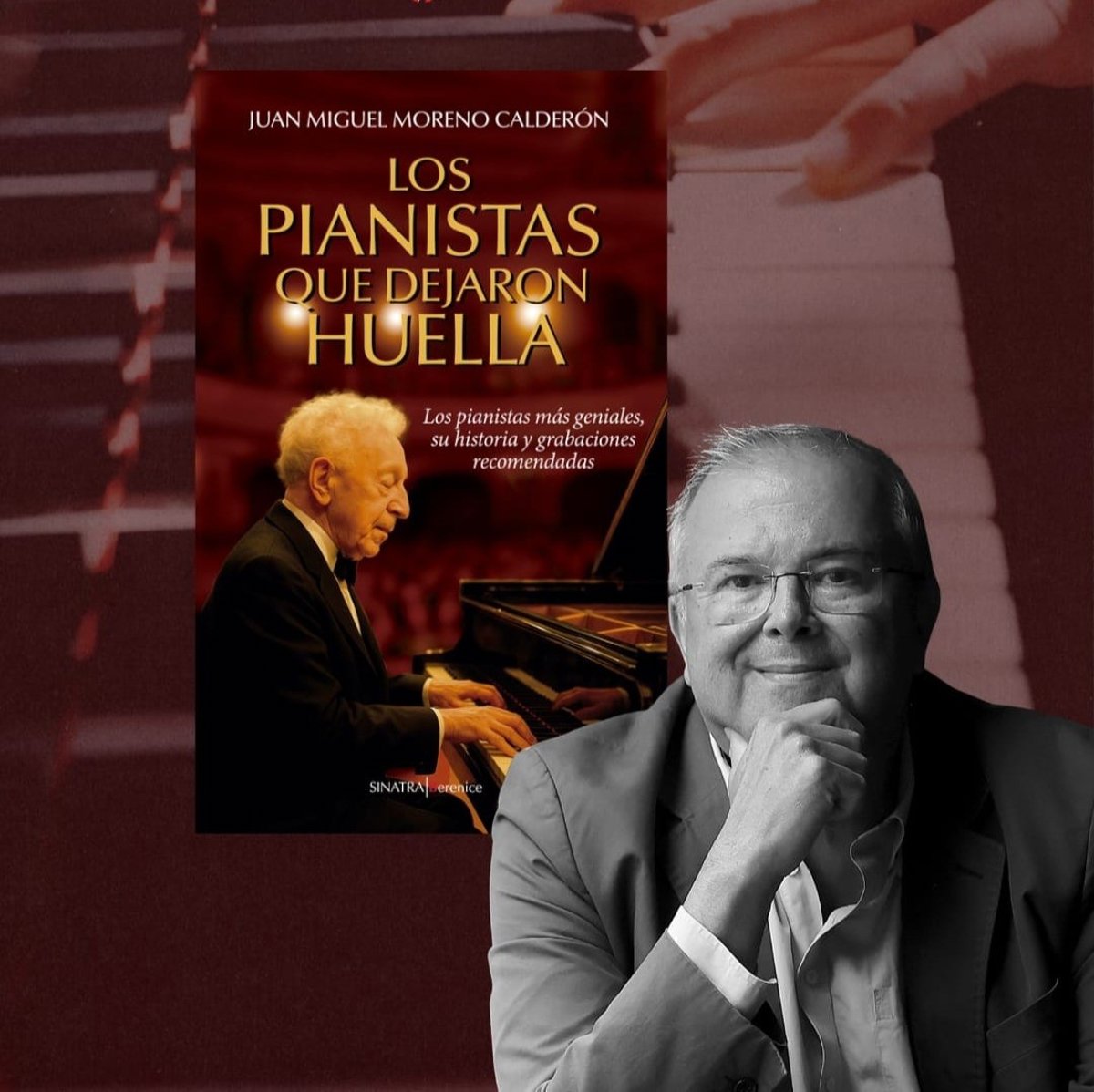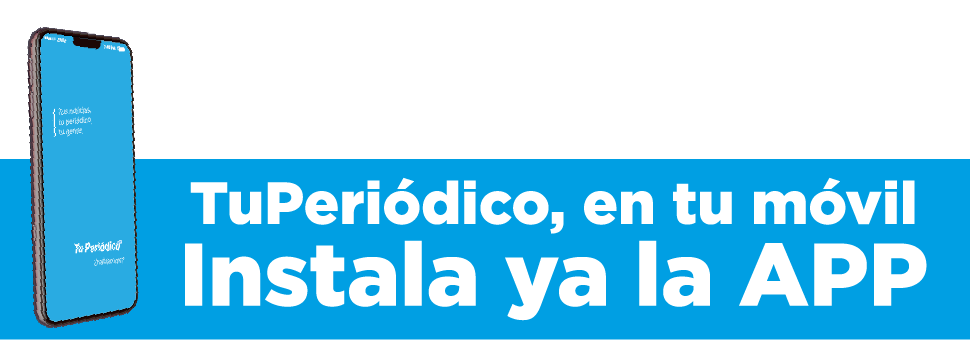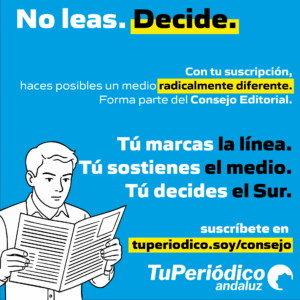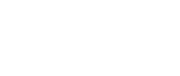La política contemporánea, en muchos de sus actores, parece haber asumido la costumbre de «buscar la piedra en el zapato». Es decir, de avanzar con un obstáculo autoimpuesto que entorpece el camino y genera un desgaste constante. La piedra, en este caso, no es la imposición de los adversarios, sino la renuncia voluntaria a sostener principios, la claudicación frente a las propias bases sociales y la desatención de la historia que dio origen a esos proyectos colectivos.
Este fenómeno se manifiesta en la primacía del tacticismo electoral sobre cualquier horizonte estratégico y puede observarse en Europa, América Latina e incluso en los Estados Unidos. Se privilegia la supervivencia inmediata sobre la construcción de un proyecto de largo aliento, y se adopta una lectura distorsionada de la célebre máxima de Oliver Goldsmith: «El que lucha y huye, vive para pelear nuevamente, pero el que es asesinado en el campo de batalla nunca más se pone de pie». En lugar de entender la prudencia como un recurso excepcional, se ha convertido la retirada en regla, confundiendo cálculo con parálisis y prudencia con deserción. El repliegue a los «cuarteles de invierno» no solo posterga debates ineludibles, sino que deja sin referente a aquellos sectores que más requieren representación política.
El costo de esta dinámica es profundo. Cuando los partidos progresistas o transformadores se desentienden de su función de mediadores del malestar social, los grupos más vulnerables —precarios, trabajadores informales, jóvenes sin expectativas— quedan a la intemperie política. El vacío no tarda en ser ocupado por opciones de derecha y ultraderecha que, con un discurso de apariencia simple y soluciones inmediatas, ofrecen espejismos efectivos. Su atractivo no reside en la viabilidad de sus propuestas, sino en la capacidad de presentarse como los únicos dispuestos a escuchar y señalar culpables claros, aunque sean imaginarios.
Ejemplos abundan. En España, el desgaste del Partido Socialista en determinados momentos, acompañado por las tensiones internas de fuerzas como Podemos y sus escisiones, o partidos de nuevo cuño llamados a sustituir el mismo espacio, como Sumar, abrió un espacio que la ultraderecha de Vox supo capitalizar, presentándose como la voz que «dice lo que nadie se atreve». En Francia, el declive del Partido Socialista y la incapacidad de la izquierda de articular una propuesta unitaria con fuerza electoral han facilitado el ascenso sostenido del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, que ha convertido el malestar económico y cultural en una plataforma de legitimidad.
En América Latina, procesos similares se observan en países como Brasil o Argentina. La renuncia de sectores progresistas a sostener políticas redistributivas firmes o a enfrentar con claridad el poder mediático y financiero abrió la puerta a figuras como Jair Bolsonaro, que tradujo la frustración social en un discurso autoritario y ultraconservador. En Argentina, el fenómeno de Javier Milei —un advenedizo outsider con propuestas radicalmente neoliberales— solo puede entenderse a la luz del desencanto generado por décadas de promesas incumplidas y de repliegues estratégicos que erosionaron la confianza popular.
De este modo, la eficacia de los populismos conservadores se multiplica no por la fortaleza intrínseca de sus ideas, sino por la renuncia de otros actores a disputar el terreno político. La desafección ciudadana, alimentada por la ausencia de liderazgo firme, se convierte en un terreno fértil para la radicalización. Cada retirada erosiona la confianza, cada concesión profundiza el desencanto, cada silencio fortalece al adversario.
Conviene subrayar que la política no transcurre en un tiempo infinito. La lógica de «esperar el momento adecuado» puede convertirse en un espejismo que nunca se materializa. La historia demuestra que los avances sociales y democráticos no fueron el resultado de repliegues prolongados, sino de luchas sostenidas, de la capacidad de arriesgar capital político y de la voluntad de encarnar un horizonte alternativo frente a los poderes establecidos.
En la Europa de posguerra, los avances del Estado de bienestar no se dieron por repliegues prolongados, sino por luchas sostenidas de los movimientos obreros y partidos socialdemócratas, que supieron arriesgar capital político para impulsar reformas estructurales. En contraste, cuando en los años 80 y 90 esas mismas fuerzas optaron por acomodarse al consenso neoliberal, su base social se sintió traicionada y se abrió un ciclo de desafección que aún hoy persiste.
En América Latina, las conquistas de la llamada «marea rosa» en la primera década del siglo XXI fueron posibles porque gobiernos progresistas (Chávez, Lula, Kirchner, Morales) decidieron disputar de frente el poder económico y simbólico de las élites, en lugar de replegarse. Cuando esos mismos procesos se vieron atrapados en el pragmatismo y la negociación interminable, la capacidad de movilización y de representación se debilitó, dejando espacio a fuerzas conservadoras que volvieron a ocupar el escenario.
Persistir en la metáfora de la piedra en el zapato equivale a asumir una estrategia de autodesgaste: una forma de caminar que impide avanzar y que, a largo plazo, conduce a la irrelevancia. Los sectores populares, privados de representación genuina, terminan siendo seducidos por discursos que canalizan la frustración hacia salidas autoritarias y excluyentes.
El desafío actual es revertir esa inercia. Las fuerzas políticas con vocación transformadora deben abandonar la lógica de la retirada perpetua y recuperar la iniciativa. Ello implica redefinir prioridades, asumir riesgos y reconstruir la confianza con sus bases sociales.
En un contexto donde la desigualdad se profundiza y los discursos reaccionarios ganan terreno, la llamada a la acción es clara: es necesario volver a situar en el centro de la agenda política los intereses de quienes hoy se encuentran desprovistos de referentes. Solo así se podrá romper la dinámica autodestructiva de la piedra en el zapato y recuperar el sentido histórico de la acción política como instrumento de transformación y justicia social.
Goldsmith, en su sentido original, puede leerse hoy como advertencia y como guía: la prudencia es necesaria, pero la renuncia es fatal. El auténtico fracaso no ocurre cuando se pierde una batalla concreta, sino cuando se decide no librarla. Allí donde la política se reduce al cálculo, la historia se encarga de recordar que los vacíos no existen: siempre serán ocupados por otros, incluso por quienes prometen espejismos que, tarde o temprano, se revelan como trampas.