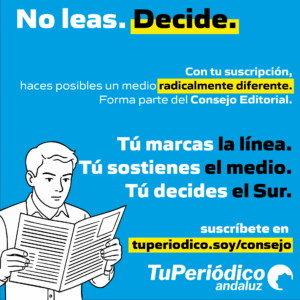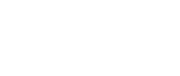Hace unos meses, un chico se quitó la vida tras semanas de conversaciones con una inteligencia artificial. La historia corrió como la pólvora y, como suele ocurrir, cada quien la leyó con sus propias gafas. Para algunos fue la prueba definitiva de que las IAs son peligrosas. Para otros, una anécdota más de lo mal que estamos como sociedad. Pero para casi nadie fue una señal de alarma sobre lo que significa, de verdad, vivir en una sociedad que no cuida.
No quiero centrarme en ese caso. Me duele y me parece injusto usarlo como excusa para lanzar un discurso. Pero sí quiero hablar de lo que hay detrás. De lo que nos pasa como sociedad cuando sentimos más empatía por una máquina que por nuestro vecino. Cuando hablamos con más cariño a un robot aspirador que al repartidor que nos trae un paquete. Cuando una IA se convierte en confidente porque todo lo demás —la familia, las instituciones, el sistema— ha dejado de ser refugio.
A las personas nos enseñan a empatizar. Es un proceso. No nacemos sabiendo cuidar, entender, ponernos en el lugar del otro. Lo aprendemos a base de ensayo y error, de juegos, de silencios incómodos. Y muchas veces, ese aprendizaje empieza antes incluso de saber hablar: cuando jugamos a que el muñeco tiene hambre, cuando le pedimos perdón a un peluche, cuando decimos que si el vaso se cae, se pone triste. Esa tendencia no es solo un juego: también es parte del desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Pero no solo eso. También es una necesidad. Una forma de poner fuera lo que no entendemos dentro. Una forma de construir vínculos —aunque sean ficticios— para poder sobrellevar lo que nos rodea.
Empatizamos con objetos. Les ponemos nombres. Les damos personalidad. Y no porque estemos locas, sino porque estamos hechas para vincularnos. El problema no es que alguien sienta ternura por su Roomba. El problema es que no podamos permitirnos sentirla por nadie más.
El miedo, en cambio, sí se reparte bien. Miedo a que la IA nos quite el trabajo. A que sepamos menos que ella. A que seamos menos eficientes. Miedo a que deje de parecernos útil y empiece a parecernos humana. Miedo a que nos refleje. Y, por debajo de todo eso, miedo al cambio. Como cuando mi padre dice que no se compraría un coche eléctrico porque explotan. Como si los de gasolina no. Como si lo nuevo llevara siempre implícito el riesgo de dejarnos atrás. Como si estuviéramos condenados a criticar todo lo que aún no entendemos.
Decimos que no queremos máquinas que piensen. Pero es mentira. Lo que no queremos es que piensen diferente. Que nos contradigan. Que tengan dudas. Que nos pregunten «por qué». Les pedimos que razonen, pero que no sientan. Que nos ayuden, pero que no nos importen. Que sean perfectas, pero que no se parezcan demasiado a nosotras.
Y eso dice mucho más de nuestra relación con los humanos que con las máquinas.
Nos llenamos la boca con discursos sobre salud mental, pero tenemos instituciones que ignoran el sufrimiento. Nos quejamos de la frialdad de las pantallas, pero no nos atrevemos a mirar a los ojos de quien llora en el vagón del metro. Queremos calor humano, pero no queremos acercarnos demasiado. Porque duele. Porque incomoda. Porque nos interpela.
En un mundo que se desmorona —con guerras y genocidios retransmitidos en directo, con Gaza en ruinas, con familias enteras esperando entre escombros a que el mundo reaccione— nos permitimos el lujo de decir que lo grave es que una IA te diga «te quiero». Como si eso fuera lo que de verdad pone en peligro nuestra humanidad. Como si el problema fuera el algoritmo, y no los gobiernos que recortan, las empresas que desahucian, los medios que callan.
No es la IA la que nos mata. Es el sistema que atropella. Es la precariedad que asfixia. Es la soledad que aísla. Es la falta de tiempo, de redes, de escucha. Es el agotamiento colectivo de una sociedad que exige que lo demos todo para recibir casi nada. Es esa manera nuestra de exigir perfección mientras todo lo demás se derrumba. De querer humanidad solo cuando no molesta. De pedir sensibilidad solo cuando no incomoda.
Quizás el problema no sea que una IA parezca demasiado humana. Quizás el problema es que a los humanos nos están quitando poco a poco la posibilidad de parecerlo.