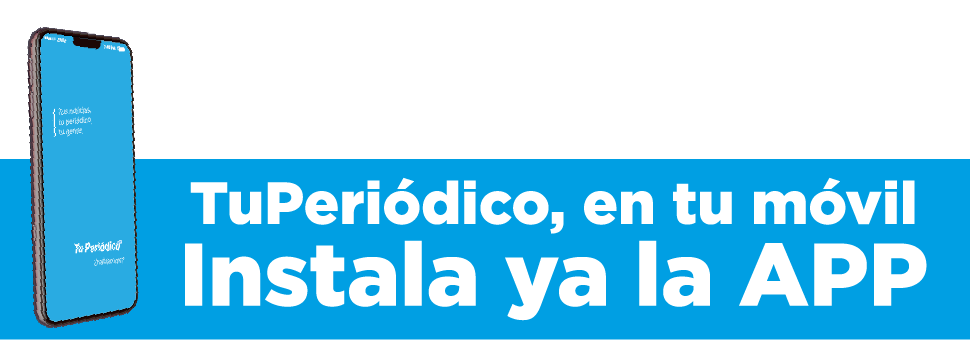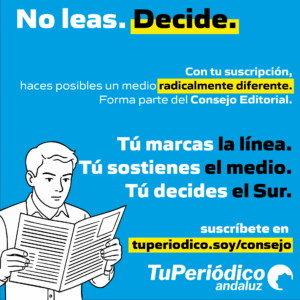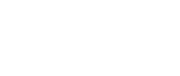Noviembre siempre ha sido un mes extraño.
No tiene el encanto otoñal de octubre ni el brillo navideño de diciembre. Es un mes intermedio, gris, que llega sin hacer ruido y termina recordándonos, año tras año, que en España noviembre es, inevitablemente, el mes de Franco.
No es una metáfora. El 20 de noviembre de 1975 murió el dictador. Y el 21, sin apenas pausa, fue coronado Juan Carlos I, el rey que él mismo había dejado preparado como legado. Uno se iba, otro heredaba el trono. Sin vacío de poder, sin transición real, sin consultar a nadie. El franquismo salía por la puerta y dejaba dentro a sus muebles. Medio siglo después, seguimos viviendo rodeados de esas herencias. Algunas muy visibles; otras, más invisibles y perversas.
Porque si algo ha demostrado este país es su capacidad para hacer pasar por democracia lo que nunca ha terminado de dejar de ser franquismo maquillado. Se cambian los discursos, se firma una Constitución, se celebran elecciones. Pero durante mucho tiempo no se tocó nada más. No se retiraron placas, no se cambiaron los nombres de las calles, no se revisaron los méritos otorgados por la dictadura. Y sobre todo, no se tocó el reloj.
Poca gente recuerda que España vive oficialmente en la hora que impuso Franco en 1940, cuando decidió adelantar sesenta minutos el horario peninsular para alinearse con la Alemania nazi. Lo hizo por decreto, como se hacía todo entonces, y así nos quedamos: viviendo desde hace 85 años en un huso horario que no nos corresponde. Deberíamos compartirlo con Portugal o Reino Unido, pero aquí seguimos funcionando como si estuviéramos en Berlín.
El resto de países que adoptaron medidas similares durante la Segunda Guerra Mundial volvieron después a la normalidad. España no. Aquí decidimos que lo normal era eso: vivir desacompasados del sol. Que el amanecer nos pillara ya con medio café en el cuerpo, que los niños fueran al colegio a oscuras en pleno invierno, que desayunáramos con luces encendidas y cenáramos cuando ya estamos más cerca del día siguiente que del anterior. Con el tiempo, lo convertimos en costumbre, en cultura, incluso en seña de identidad. «Los españoles cenan tarde», dicen. Y lo repiten con orgullo, como si fuera un rasgo nacional y no una consecuencia directa de vivir desde 1940 en la hora de otro país.
Es un detalle menor, dirán algunos. Pero los detalles menores son los que construyen las rutinas. Y las rutinas, la vida. Por eso duele un poco más cuando se aprueba una Ley de Memoria Democrática que obliga a retirar los símbolos franquistas del espacio público, y nadie se plantea revisar la hora. Cambiamos placas, renombramos calles, tumbamos estatuas… pero seguimos viviendo minuto a minuto con la decisión de un dictador.
No hay escudo ni medalla que veamos todos los días con tanta regularidad como el reloj. Y, sin embargo, ahí está, marcando una hora que no nos toca, arrastrada desde hace décadas por pura inercia. Porque nadie se ha atrevido a abrir ese melón. Porque abrirlo sería reconocer que lo que parecía anecdótico forma parte del legado estructural del franquismo. Que no basta con cambiar los nombres de las cosas si seguimos obedeciendo normas que nunca se han cuestionado.
La memoria no es solo mirar al pasado. Es reconocer lo que sigue ahí, condicionando el presente.
Y a veces no está en los libros de historia ni en las fotos en sepia, sino en algo tan cotidiano como la hora a la que vivimos.
Así que la próxima vez que alguien te diga que Franco ya es historia, que ya no queda rastro, que exageras pregúntale si sabe qué hora es. Cuando mire el reloj, recuérdale que eso también se lo puso un dictador.
Porque hemos cambiado calles, retirado placas y escondido estatuas.
Pero Franco sigue ahí, dándonos los buenos días. Una hora antes de lo que toca.
Y mientras nadie lo cuestione, el tiempo —aunque pase— seguirá siendo suyo.