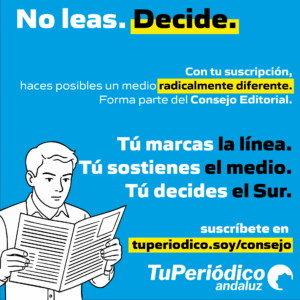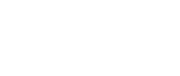(Advertencia: el título, aunque suene a peli barata, no es clickbait)
Ya han pasado 89 años de la muerte de Blas Infante. Seguimos hablando de él las nuevas generaciones de jóvenes orgullosos de su tierra, porque jamás hay que olvidar a figuras como la suya, sus palabras y sus enseñanzas. En 2025, los ideales jóvenes caminan por lo que él llamó —la vulgaridad— desgraciadamente mucho más de lo que él habría querido, aunque estoy seguro de que sabría que no es culpa de esos jóvenes, que son nómadas a los que les han arrebatado su conciencia.
Y es que hoy vivimos en un mundo desenfrenadamente capitalista, enormemente globalizado, donde ojalá estuviera aquí una figura como la suya para verlo y decirnos qué hacer: Qué es la identidad cuando vivimos a través de una pantalla, qué es la cultura en un mundo de likes. Dónde encontrar nuestra comunidad si no es en Twitter. Cuando la lógica que atraviesa nuestras sociedades es la mercantilización constante, el comercio desenfrenado y deslocalizado. En esta sociedad en la que nos diluimos en compras, donde el trabajo y la honradez no son las formas de redención a las que él aspiraba, sino formas de condena al sistema, nos condenamos a autooptimizarnos como forma de explotación voluntaria. «No eres jefe de tu empresa porque no te has esforzado lo suficiente, porque si quieres, puedes». En esta sociedad en la que el modelo a seguir no es un trabajador del campo honrado, sino un multimillonario de cuna, hasta arriba de esteroides.
El resultado no puede ser otro que la saturación. En términos marxistas podríamos hablar de alienación. Una alienación como no habíamos vivido nunca, porque ya no solo es el producto de la desrealización del ciudadano al trabajar y perder el control sobre sí mismo y su producción, sino que hoy es un método sistematizado de regulación hegemónica del ámbito social, concretamente de los espacios sociales online.
Me explico, que me he dado coraje hasta yo:
Imagínate que naces por ejemplo en Málaga, como Blas Infante, eres (me lo invento) dependiente de un centro comercial. Trabajas a destajo y con miedo de que mañana recorten plantilla y te vayas a la calle. Pudiste ser médico, que se gana mejor, pero la vida no te llevó por ahí al final y eso te carcome, porque tienes 33 años, vives a duras penas con tu pareja en un piso que ya os cuesta mantener y lleváis un tiempo hablando de que va siendo hora de tener hijos. La jodimos. Te levantas a trabajar cada día sabiendo que te explotan, obligado a sonreír, que estás cara al público y se te evalúa trimestralmente. Te han hecho creer desde chico que si no has llegado a más es porque no te esforzaste lo suficiente, era una familia dura. Llegas a casa reventado y encima discutes con tu pareja por una tontería, se empieza a sentir la tensión. ¿Qué haces? De entrada, te vas a Instagram, como haces siempre. Sin ganas de vivir, entras en un bucle de dos horas viendo reels que se te pasa volando. ¿De qué iban los reels? Ni te acuerdas. Uno era de un perro muy gracioso, te acuerdas porque se lo mandaste a tu mejor amigo por MD. Es la única interacción que habéis tenido en dos semanas. No sabes por qué te has pasado dos horas ahí tirado y lo peor es que tu pareja estaba igual. Podrías haber ido a la calle pero ostias, qué pereza. Y las redes sociales tienen algo, no sé, te dejan tranquilo, te hacen pasar el rato, te sedan.
Lo que experimentó este chaval malagueño lo experimentan también chicos de dieciséis años que no han tocado una pala en su vida aún. No la han visto ni de lejos. Por eso es sistematizado, porque las redes sociales han permitido un nivel de información y entretenimiento sin precedentes que no tiene propósitos en manos de quienes crean contenido, es una ilusión… mucho menos disponen de propósito quienes lo «disfrutan», sino que está en manos del capitalismo y no es una frase hecha comunista: Empresas que crean redes sociales que generan algoritmos que destacan contenido o productos de terceras empresas que pagan. ¿Qué productos? Aquello que saben que te gusta en base a lo que te había gustado antes, en un buffet libre de comida repetida e igual, una y otra vez. El resultado es una autoafirmación como objeto de consumo, no necesariamente comprando hoy, de hecho vale hasta con un video de gatitos, porque consumes tiempo, publicidad, conciencia de necesidad; poco a poco, sustituyendo tu sentido crítico, tu noción individual como componente de algo más grande, tu conciencia social y obteniendo a cambio un murmullo anestesiante, como si fuera ruido blanco. El ejemplo más claro e inocente de esta tendencia autorreferencial es el meme, que no es más (a mí me encantan, conste en acta) que una referencia reinventada, es decir, una imagen extraída de una película, de una serie o de un video de las propias redes, que se difunde creativamente como plantilla, a modo de coña. Esta tontería, en apariencia inocua, es muestra de una tendencia hacia el consumo en bucle. Hoy ha llegado al extremo de la Inteligencia Artificial, una prueba en sí misma de la demanda de producción sin creatividad propiamente dicha: Dibujos, textos, artículos o ideas, sacadas de un banco de recursos ya creados previamente, que manipula en una orden hasta vomitar un producto autorreferencial pero a medida de quién lo pide y cómo lo pide. Cultura sistematizada de autoafirmación. Reboots, remakes y versiones en el cine son lo mismo. Amenazo con que podría seguir.
¿Y por qué involucrar a gente tan joven en esto? Reclamar el consumo de chavales cada vez más jóvenes tiene varias ventajas. Primero porque el capitalismo es una vorágine de consumo, siempre en ascenso, porque pararse es el fin de la burbuja. Y cuanto antes se empieza a comprar, aunque sea con el dinero de papá que a lo mejor también se habría gastado en otra cosa, mejor funciona el sistema. Segundo, porque son más moldeables. Tercero y más importante, porque educa: Cuanto antes entremos en dinámicas modernas de autoconsumo desenfrenado, antes y más fácilmente seremos esclavos del método.
Pero claro… ¿El consumo autorreferencial en personas que apenas han tenido referencias culturales, experiencias o desarrollo social en su corta edad no es una mamarrachada? No, es mejor. Porque vuelve a los jóvenes unos nómadas en lo que respecta a la construcción de sus valores y creencias. En una sociedad capitalista altamente globalizada, donde podemos comprar, vender y socializar desde casi cualquier parte del mundo, el concepto de -comunidad-, ese lugar de encuentro y desarrollo basado en un contexto normalmente cultural, se fragmenta y se polariza. Y ese contexto cultural, que antes encontrábamos en entornos asociados a nuestra tierra, nuestra música, o hasta nuestros equipos de fútbol, ahora pertenece a entornos digitales, sus influencers y sus contenidos virales. Es decir, ahora pertenece más que nunca al ámbito hegemónico o, en castellano, a las ideas que quieren los poderosos que tengamos en la cabeza. Eso que definía Gramsci como batalla cultural es hoy más difícil que nunca, porque pese a que cualquiera puede hacerse viral y difundir una idea, generar influencia, en realidad se nos ha educado en entornos de redes sociales tan carentes de identidad unificada, que somos Frankensteins en lo que respecta a valores, estamos hechos a piezas. Y en una competencia por ver qué piezas recogemos, despojados de nuestra propia conciencia y sustituidos por una conciencia comercial (alienados), conectaremos más fácilmente con aquellos mensajes que acudan al lenguaje primitivo: Miedos, inseguridades, razonamientos primarios, acríticos… alimentados por una bulimia de la información tan grande que dificulta enormemente hasta la contrastación de la veracidad.
En una sociedad de la atención y el algoritmo de consumo repetitivo, la nuestra pasará a ser paradójicamente una contracultura primitiva. El miedo al extranjero porque es diferente a mí y no viene de mi tierra, esa que socialmente he abandonado, qué ironía, a cambio de Twitter. Miedo al pobre porque quiere quitarme la casa que no tengo. Miedo a todo aquel que se diferencia mínimamente de mí, porque me he criado en un sistema que me ha premiado con gatitos y luces brillantes por el hecho de rechazar todo lo que el algoritmo no crea que actualmente me gusta. Ese no confrontar lo distinto, no experimentar, no escuchar al otro, tiene como producto en casi todas las ocasiones un pensamiento reaccionario.
Eres el chaval de Málaga que es cajero, de nuevo, dos semanas después de ver el vídeo del perrito tan gracioso. Te enteras de que ha muerto. Y su dueño, que es el cabecilla de una organización nazi de desokupación, lo llora en un reel muy viral, junto a un influencer de cuidado canino, que explica por qué ha sucedido la tragedia, de forma muy amena. Pobre dueño, míralo qué triste está (ya has conectado con un tipo que se dedica a pegar palizas a personas precarias sin alternativa habitacional solo por ser pobres y/o de origen migrante). Buscas cómo se llama, entras en su perfil. Empiezas viendo sus videos con el perro y pasas por sus más virales. De primeras te descoloca un poco su discurso pero gracias al perro, no te ha dado tanto asco. Además, están a punto de echarte del trabajo, ¿estás tú para ponerte a ponderar sobre moral? No. Y al día siguiente, Instagram te recomienda más videos suyos, unos más entretenidos y otros menos. No te termina de convencer, pero bueno… Pasan los meses, el algoritmo va haciendo lo suyo y llega el dichoso día. Te despiden. Y en tu casa, amargado, asustado y quién sabe si desahuciado en unas semanas, te acuerdas de que últimamente estabas viendo tú a muchos «panchitos» trabajando contigo de dependientes. Yo creo que más de lo habitual. —Click—
«Un pueblo no se improvisa. Es la estatua que más se tarda en modelar, la que más constancia y derroches de inspiración requiere» — Blas Infante.
Si Blas Infante fuese hoy un joven andaluz, vería una estatua semiderruida, agarrada aún a la autorreferencia cultural y a tres brotes verdes que nacen gracias a lo poco que se pudo sembrar en el proceso. Cimentada en valores ajenos a la tierra, con lo que él pregonaba la -humanidad- como nutriente fundamental del nacionalismo andaluz, basado en un sentimiento comunitario, hoy cada vez más difuso. Y aún así, alguien como él sabría seguir adelante, guiar, utilizar los métodos actuales y no temerlos.
Blas Infante Gen Z creo que sería influencer, pero no de videojuegos (sin querer desmerecerlo), sino influencer de la historia y tradiciones andaluzas, de forma divertida, reflexiva pero sabiendo estar donde hay que estar. Hablar hoy del tiempo libre, del flamenco, de nuestras raíces y de la honradez en el trabajo pero también en el ocio presencial o virtual, de la forma que él lo hacía en su tiempo, es más revolucionario que nunca. Alguien como Blas Infante actualmente sabría contribuir a devolverle su tierra a una juventud nómada, sabría aportar plenamente a una identidad andaluza hasta desde su teléfono móvil.