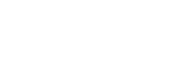Magdalena Illán Martín, Universidad de Sevilla
Decía Maeterlinck que «la vida verdadera, la única que deja alguna huella, no está hecha más que de silencio»”. Ese mismo silencio, el que deja huella, es la materia primigenia sobre la que se sustenta la producción creativa de la artista sevillana Carmen Laffón (1934-2021). Una producción en la que, como advirtió Kevin Power, «el silencio está por todas partes».
Bajo esa capa de silencio, en la obra de Carmen Laffón casi nada es lo que parece. Y las plácidas aguas superficiales no logran ocultar las turbulencias que encierran las profundidades, habitadas por niños con rostros de ancianos, jóvenes de expresiones indescifrables, muñecas que huyen de fantasmas y rosas convertidas en presagios de la muerte.
Una vida para el arte
Carmen Laffón era una de las artistas más originales e inclasificables del panorama español contemporáneo. Su obra, tan compleja como coherente con su manera de entender el arte, se caracterizó por una extremada sensibilidad y una rotunda honestidad. Pintaba, según sus palabras, lo que veía y lo que sentía, y ello pese a señalar: “la figuración me parece bien, pero pienso que es un poco absurdo pintar figuración en este momento”.
Su personalidad, permanentemente autocrítica y perfeccionista, la llevó a trabajar de manera parsimoniosa. Alejada del frenesí de los tiempos modernos, dedicaba varios años a una misma obra —La cuna (1969-1974) o Santa Adela. Mis padres en el jardín (1978-1995)—, pintando y repintando, recortando o ampliando sus formatos. Y, no obstante, consideraba que eran escasas sus pinturas que podrían “considerarse plenas y redondas totalmente”.
El rotundo temperamento creativo de Carmen Laffón le permitió conformar un universo propio. Un mundo de mitologías personales que el espectador debe decodificar para adentrarse en sus significados últimos. Atraída por la poética de lo cotidiano, por la inmediatez de la realidad más intrascendente, extraía de ella las pulsiones más profundas del ser humano. Para ello, prefería trabajar a partir de amplias series sobre un mismo tema, diseccionándolo, capturando sus fragmentos, apoderándose de su naturaleza, logrando trascender el paso del tiempo.
Los fantasmas de Carmen Laffón
La producción inicial de Carmen Laffón, en la década de 1950, está protagonizada por la figura femenina. Son figuras taciturnas, concentradas en sus pensamientos, dispuestas en “espacios vacíos de vacío” (Rilke): interiores claustrofóbicos que, lejos de protegerlas, las convierten en prisioneras —Maternidad (1953)—. También las niñas y adolescentes muestran semblantes ensimismados, miradas ausentes y labios mudos, destilando —como Grupo de niños (1954)— un profundo pesimismo existencial.

En los años sesenta adquirieron protagonismo los espacios domésticos. Espacios siniestros, habitados por los fantasmas que mencionaba Moreno Galván, cuya presencia amenazadora puede intuirse en pinturas como El vacío (1965-1966). O en la serie sobre la perturbadora muñeca Marcelina (1965-1967), a la que la artista otorgó “cierta conciencia de mujer”: una mujer aterrorizada que intenta escapar de un hogar inquietante y peligroso.
También configuró la artista en estos años un poderoso universo personal de pequeños objetos, que, bajo una dimensión radicalmente subjetiva, generan un entorno doméstico cambiante y ambiguo. Joyeros, pastilleros, cofres, cajitas o cajoneras custodian diminutos tesoros de importancia trascendental.
El cofre cerrado “abre otra dimensión: la dimensión de la intimidad” (Bachelard); obras como La cajita roja (1960) o La cajita de plata (1962) se convierten en “símbolo de la memoria, el paso del tiempo que ha sido habitado” (Martín Gaite). La ambivalencia interior-exterior de estas representaciones recuerda que nada es lo que parece, y los objetos se transforman en contenedores de secretos a punto de ser desvelados.
Secretos como los que atesoran las obras dedicadas a las cartas. Iniciadas en 1960, las cartas aparecen ocultas en sobres —en cajones, en armarios—, de los que emergen pétalos caducos, fotografías antiguas, noticias aciagas y trágicos desenlaces: como la muerte de Luisa, personaje de Fragmentos de interior de Martín Gaite, que se suicida con sus cartas esparcidas alrededor. También las pinturas de flores ofrecen en estos años su imagen más perturbadora en títulos como La rosa muerta o La rosa gris, en las que Laffón comparte con Cernuda la percepción lúgubre de las rosas.
La luz y el tiempo
A mediados de la década de 1960, la luz se apodera de la obra de Carmen Laffón. Una luz que invade los espacios y descompone las dimensiones para conformar nuevos mundos, situados en los límites de la ensoñación. Son ejemplos la evanescente La camilla (1967) o el etéreo Bodegón blanco (1969). También la serie de los armarios muestra la evolución de su obra: desde el realismo lírico de Armario de madera (1973) al misticismo de los armarios blancos (1979) y la profunda espiritualidad de los armarios negros (1985).
Conforme avanza la trayectoria de Laffón, en los años ochenta, el sentido del tiempo se configura como elemento esencial de su personalidad creativa. Ello se advierte en los bodegones que fusionan la naturaleza muerta con el paisaje del Coto o el jardín de Santa Adela; o en los Bodegones rojos (1989-1996). Y, sobre todo, se advierte en las series dedicadas al género del paisaje, desde El Coto desde Sanlúcar (iniciada en 1979) a la reciente La Sal, Salinas de Bonanza (2020-2021).

Por último, más allá de la incuestionable relevancia de Carmen Laffón en el arte español contemporáneo, es necesario destacar la influencia que ejerció en la visibilización y valoración de las mujeres artistas en España. Su participación en las denominadas “exposiciones femeninas” de los años sesenta o el haber logrado reconocimientos que solo habían recibido sus colegas varones —primera pintora en recibir el Premio Nacional de Artes Plásticas (1982)—, constituyeron hitos que contribuyeron decididamente a abrir puertas a las siguientes generaciones de artistas mujeres.
Magdalena Illán Martín, Profesora Titular de Historia del Arte, Universidad de Sevilla
🖋 Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation